Cine Chileno
Más Cine Chileno
- Edición Nº 90 Cine chileno 2012
- El año de la euforia
- Edición Nº 88 Actuando con Raúl Ruiz
- Herencia espectral
- Edición Nº 88 Que pena tu boda
- Esta no es una crítica
- Edición Nº 86 Tres semanas después / Torres Leiva
- La vida continúa
- Edición Nº 85 Mabuse Awards
- Tres de Diez: Cine chileno 2000-2009
Algunos peligros del cine "popular'' Avanzar sin transar
No ha habido en la historia del cine chileno un momento más expectante que éste. Con un aumento sostenido de la producción, presencia internacional, premios y cada vez más cineastas jóvenes debutando en la dirección. En medio de tantos parabienes, este artículo pretende dar cuenta de algunas omisiones que parecen quedarse abajo del carro de la victoria.
Por Jorge Letelier
Recuerdo un incidente que ocurrió el año pasado en el Festival de Cine de Valdivia, cuando algunos de mis colegas (Rafael Valle y Miguel Angel Fredes entre ellos) fueron increpados duramente por cineastas nacionales durante un foro en que se hablaba sobre la Concha de oro que Taxi para 3 había obtenido en el festival de San Sebastián. El motivo del enojo de los directores fue la "mala intención'' de los periodistas cinematográficos al destacar las noticias que hablaban de la resistencia de sectores de la prensa española por el premio a la película de Orlando Lübbert, en vez de privilegiar la importancia del galardón para el cine nacional.
Puede que visto desde la trinchera de los realizadores, esta opción sea indigna y antipatriota, por decirlo de alguna manera. Pero los alegatos y taimadas de turno apenas escondieron el tema de fondo (y que la prensa tampoco ayudó a esclarecer): las razones que llevaron a Taxi para 3 ser tan resistida en el certamen vasco. Y esas, lamentablemente, eran cuestiones artísticas.
 |
| Negocio redondo |
Con esta introducción quiero reflejar un concepto fundamental que advierto en la actual producción nacional: la autocomplacencia de nuestros directores. Es cierto que las antiguas excusas sobre el pobre sonido de los filmes nacionales, la escasa estatura artística de nuestros cineastas o la pobreza casi ingenua de los guiones, son elementos sobradamente superados por el rigor técnico y el oficio alcanzado en los últimos años. Pero una vez alcanzado el piso básico de la actividad, nos queda algo más crucial: qué es lo que se quiere decir y de qué forma.
Para nadie es un misterio que en los últimos años, una parte importante de la producción ha estado directamente cercana a la comedia popular y a una visión de postal costumbrista, que más estrictamente, se trata de una especie de neo criollismo. Esta variante que agrupa a títulos como El chacotero sentimental , La fiebre del loco, El desquite y Negocio redondo entre otros -opción en absoluto novedosa, ya que fue el gran tema del cine chileno durante las décadas del cuarenta, cincuenta y parte del sesenta- ha reconciliado en parte los gustos del público con los esfuerzos de los cineastas nacionales, relación que sólo hace unos pocos años, con la frustrada experiencia de Cine Chile, había llevado al divorcio casi absoluto. Bajo este prisma, la primera conclusión es irreprochable: los directores filman lo que la gente (supuestamente) quiere ver.
El gran catalizador de este fenómeno fue El chacotero sentimental (Cristián Galaz, 1999) y su más de un millón de espectadores. Pero la situación venía de un poco más atrás. De la exitosa irrupción de Historias de fútbol (Andrés Wood) en 1997, y del probado éxito de las teleseries de TVN como factor ineludible de masividad. Es a partir de la supuesta comprobación que el público quiere historias populares, a menudo rurales, con profusión de paisajes naturales, que se ha erigido esta fórmula dominante en el cine nacional.
Esta dependencia a una receta televisiva, originada por una supuesta "necesidad'' del público por ver reflejada una realidad cercana a sus intereses, ha sido el gran sello a partir de la cual se ha levantado un número importante de cintas nacionales en los últimos años. Pero si la televisión ha entregado esto dentro del espíritu propio de su naturaleza (es decir sin conflictos de verdadera profundidad, como la pobreza, los problemas de clases o la descentralización discriminada, subyugados más bien al espectáculo y la demagogia), el cine no lo ha hecho mucho mejor y ha reproducido el mismo esquema de los lugares comunes televisivos, agregándole un poco más de garabatos y las consabidas escenas de sexo. ¿Pero cuánto ha habido de reflexión, crítica y vocación de tensionar nuestro paisaje social?.
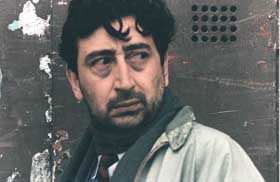 |
| El vecino |
La primera explicación que podemos aventurar es que el cine, como cualquier actividad productiva de estos tiempos, se rige en torno a criterios globalizados. Y eso corre aún más para cinematografías tercermundistas como la chilena. Por ello es que la ausencia de una perspectiva crítica no sólo puede explicarse en función del tan manido "paradigma de la transición'' (evitar los conflictos, inclinarse ante los consensos o no hablar mal de nadie, práctica tan patéticamente impuesta por la clase política), sino que en función de gustar a audiencias extranjeras, de preferencia del primer mundo.
Por ello la práctica ha sido acentuar las peculiaridades locales que cada cultura puede ofrecer, dentro de un envase en que la realidad social es más bien una teatralización que una verdadera inmersión en una paisaje conflictivo. Así se satisface esta ansiedad de multiculturalismo que emana de las sociedades desarrolladas, y que tiene a la cinta mexicana Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 2000) como uno de sus más vigorosos ejemplos. Años atrás, este criollismo chilensis tenía una dinámica endógena, con títulos tan poco seductores para fuera de nuestras fronteras como Más allá de Pipilco (Tito Davison, 1965) o Ayúdeme usted compadre (Germán Becker, 1968).
Popular, populachero, populista
Entonces la paradoja se instala de inmediato: mientras los filmes chilenos tienen cada vez más presencia en festivales internacionales (y más de un premio), y la fórmula de coproducción internacional empieza a transformarse en moneda corriente, se produce un proceso de estandarización temática y formal que no responde a escuela, tendencia ni a una búsqueda que de cuenta en términos estéticos de un fenómeno que si no alcanza a ser cinematográfico, tampoco es producto de una preocupación social.
Esta constatación desnuda el inmovilismo creativo de muchos de nuestros directores. El exitoso pero dudoso precedente de El chacotero sentimental generó una serie de cintas donde el concepto del mundo popular (forma eufemística para referirse a la pobreza o marginalidad) está íntimamente ligada a una forma de ver y sentir el cine que es inocultablemente populista.
¿Ejemplos?. La idea de pobreza feliz del mismo Chacotero , donde a los pobladores que viven en los modestos blocks de la villa El volcán de Puente Alto, parece no importarle el hacinamiento ni que la práctica del sexo sea escuchada -y aplaudida- por los vecinos. Una sensación de conformismo, de decir estamos cagados pero nos gusta es lo que hace cuestionable al filme, y aún más dudoso en sus alcances transversales, al mostrar en los otros dos episodios a la clase media y la burguesía respectivamente, enfrentada a conflictos bastantes más sórdidos y socialmente censurables, como el incesto, el adulterio y el suicidio.
Sin ir más lejos, Taxi para 3 ejemplifica males similares. Ante su oferta de una cruda aproximación al submundo marginal y delictual, nos encontramos con un par de asaltantes de pistola en mano que a medida que avanza el metraje se van blanqueando (humanizando a fin de cuentas) hasta terminar robando computadoras en un dudoso afán altruista, y convirtiéndose en evangélicos, para luego ser asesinados por el guionista en un obvio ajuste de cuentas moral. De denuncia, nada. De moraleja, mejor olvidarse.
Sin querer, estos filmes y otros de características similares (La fiebre del loco, Negocio redondo, Mi famosa desconocida) han constituido un corpus cinematográfico que pretende hablar de Chile sin decir nada. Que trasunta una absoluta distancia con el país real porque su filosofía artística excluye la tensión inmanente del realismo que pretenden mostrar. Es un cine popular con mentalidad de matinal, que aspira a ser sólo entretención liviana y en lo posible, evanescente.
 |
| Mi famosa desconocida |
Es revelador que en momentos en que el cine chileno, a juicio de sus propios directores, está en una fase de madurez (industrial , artística) inédita en su historia, ningún cineasta de ficción esté en condiciones de recoger las verdaderas y profundas complejidades del país: la herencia social y política de la dictadura, las cicatrices de los detenidos desaparecidos, la paupérrima distribución del ingreso o el conflicto mapuche, por ejemplo. Hasta ahora, y salvo honrosas excepciones como El vecino (Juan Carlos Bustamante, 2000) y Bastardos en el paraíso (Luis Vera, 2000) -lejos, uno de los mejores filmes de los últimos años-, hay un sostenido silencio al respecto. (*)
Es cierto. Los cineastas filman lo que la gente quiere ver. Pero en ocasiones el cine y el arte se construyen con lo que un país quiere ocultar, con aquello que no nos permite mirarnos a la cara. Sobre eso como nación podemos dictar cátedra. Y es insólito que no haya ningún cineasta joven que reivindique un cine político no a la manera de un Costa-Gavras, sino que como un Robert Guédiguian (A todo corazón), un Laurent Cantet (Recursos humanos) o más cercanamente, un Marco Bechis (Garage Olimpo), cineastas que tensionan las contradicciones de nuestro tiempo con un claro punto de vista moral y artístico sobre sus historias, pero sin caer en la retórica discursiva ni menos partidista.
Eso explica que todavía, a más de treinta años desde su estreno, se siga añorando a El chacal de Nahueltoro como la mejor película chilena de la historia. Porque en todo este tiempo no ha salido una película con la convicción, compromiso y rigor de puesta en escena que el mítico filme de Miguel Littin. Y si bien este cine de tendencia "popular'' puede satisfacer a muchos, está lejos de remecer al público nacional con alguna verdad incuestionable.
(*) El artículo se refiere a la producción en el campo de la ficción. El género documental, bastante más riguroso y estimulante, será motivo de otra nota en el futuro.
Publicado el 2002
Este artículo aún no tiene comentarios. Puedes ser el primero en comentar.