Cine Chileno
Más Cine Chileno
- Edición Nº 90 Cine chileno 2012
- El año de la euforia
- Edición Nº 88 Actuando con Raúl Ruiz
- Herencia espectral
- Edición Nº 88 Que pena tu boda
- Esta no es una crítica
- Edición Nº 86 Tres semanas después / Torres Leiva
- La vida continúa
- Edición Nº 85 Mabuse Awards
- Tres de Diez: Cine chileno 2000-2009
Mala Leche / Azul y Blanco "Realismo", divino tesoro
Con una semana de distancia, otras dos cintas sobre la tan manida marginalidad azotan nuestras carteleras. Con tantas cosas en común como diferencias, ambos títulos son la excusa perfecta para reflexionar sobre este irresistible subgénero para los cineastas chilenos
Por Jorge Letelier y Rafael Valle
I. Mala leche: Asesinemos al padre (total, ya está moribundo)
Por J.L.
Al contemplar Mala leche, es inevitable recordar algunos personajes que han ayudado a construir este imaginario que se ha dado en llamar "realismo marginal": los jóvenes delincuentes de Caluga o menta (que al igual que la cinta de Errázuriz y la de Araya ocupan canchas de tierra para reunirse), las colorinches prostitutas de La fiebre del loco, el par de lanzas de Taxi para 3, los pequeños traficantes de Monos con Navaja y los improvisados comerciantes de Negocio redondo. Todos ellos, con sus obvias diferencias, son perfectamente clasificables bajo un rango estético (el costumbrismo popular o neo criollismo) y una tipología dramática donde el rasgo principal es que son inevitablemente víctimas de la sociedad.
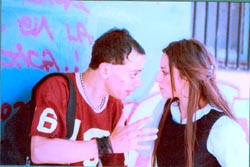 |
| Juan Pablo Ogalde y Adela Secall desafiando a las adversidades |
La comparación, siempre enemiga del ejercicio crítico, en este caso ilustra el camino emprendido por la mayoritaria producción reciente, y como tal, permite apreciar cuánto hay de distancia entre Mala leche y sus antecesores. Porque más allá del cerro de garabatos y la estética lumpen, la cinta propone una diferencia profunda que tiene que ver con algo imperdonable hasta hace un tiempo atrás: la ausencia de paternalismo.
Esto no quiere decir que la cinta sea un modelo de incorrección política ni arriesgue una tesis filosa políticamente. Pero su tan promocionada búsqueda de "crudo realismo" funciona en la medida que le permite alejarse del anacronismo cinematográfico nacional en que se había convertido este subgénero, donde la mirada de los cineastas invariablemente caía en la muy burguesa costumbre de observar desde afuera, con ojos que intentaban develar pero que poco buscaban entender.
Haciendo caso omiso a su apellidos, el tándem Errázuriz-Ovalle (director y co-guionista y productor, respectivamente) entierra los zapatos en las calles sin asfaltar de la población del "negro chico" (Juan Pablo Ogalde) y el "carita de monkey" (Mauricio Diocares), y eso es, vaya paradoja, porque entienden que su apuesta es el espectáculo, o si se quiere, la violencia glamorizada de cintas como Amores perros o Ciudad de Dios que, en boca de sus autores, son los grandes referentes de esta cinta.
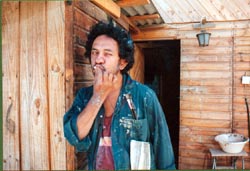 |
| Aporreando caños: Luis Dubó como el "Marmota" en Mala Leche |
Aquí la pregunta es obvia. ¿Es realismo o es espectáculo? Y resulta que en el caso de Mala leche es ambas. Porque el viejo paradigma de un cine realista con mensaje, con la intención de dar cuenta de una época (Caluga o menta en los inicios de la transición, Negocio redondo con el exitismo neo liberal de hace unos años, por poner dos ejemplos aleatorios), da paso a una mirada menos comprometida ideológicamente y más cercana a la factura, la forma, donde el ritmo y la acción lo es todo y la reflexión queda para después, si es que hay tiempo.
Y para ello, las dosis de crudeza y "verdad" son aún mayores, porque se trata de impactar, de narrar desde dentro, de "mostrar situaciones terribles", como describe su director. A veces lo consigue, cuando sus personajes vuelan con independencia y se dejan ver en toda su vulnerabilidad; a veces no, cuando el guión los obliga a explosiones de violencia para dar atolondradamente la idea de "crudeza". Pero aunque no lo explicite abiertamente y aunque el lenguaje pareciera decir lo contrario, Mala leche rompe con el pasado. Con el cliché del malandra que delinque porque el sistema lo obliga a ello. Ahora podemos saber que los marginales pueden ser malos, y eso aunque políticamente es aberrante, en el especial contexto del cine chileno es una experiencia liberadora.
II. Azul y blanco: Seamos realistas (hagamos sólo lo posible)
Por R.V.
"La clase media y alta no están en el cine chileno. He estado con amigos con los que me repito en festivales, europeos o americanos, y tienen una imagen de Chile de las películas que les he mostrado y te juro que creen que Chile es una población. Una población con mucho mar...", dice Juan Pablo Sáez, que sin embargo también hace lo suyo para alimentar ese exportable imaginario de marginalidad urbana.
 |
| Amores interbarras: Acosta y Sáez |
El actor es uno de los protagonistas de Azul y Blanco, historia de amor a lo Romeo y Julieta ambientada en el mundo de las barras bravas del fútbol local. Paloma (Tamara Acosta) y Azul (Saéz) pertenecen a equipos distintos -ella al del Indio, él al del León- y su romance desata en un par de días una guerra a muerte entre ambos bandos. Más jóvenes descarriados y poblacionales desfilando por pantalla, cuchilla o cadena en mano para mostrar que por estos lados la vida es dura y, en este caso, con la declarada pretensión de aludir a la realidad chilena en un acercamiento a uno de los fenómenos sociales más llamativos de la última década: el de la violencia en los estadios.
Azul y Blanco, se adivina, alude al eterno conflicto entre los seguidores de Colo Colo y la 'U'. Y si los verdaderos nombres de los equipos no se ocuparon fue por los reclamos del inefable René Orozco, mandamás de Universidad de Chile, que señaló que la película daba una mala imagen del mundo al que retrataba (!) y amenazó con acciones legales si salía cualquier símbolo reconocible de su equipo. Así las cosas, el director Sebastián Araya (32) aprovechó el handicap para neutralizar a cada bando; con Los Neptunos en calidad de hinchas del León y Los Garra como seguidores del Indio.
 |
| La cancha de tierra, escenario recurrente de la marginalidad cinematográfica criolla |
Así, en Azul y Blanco las pretensiones "realistas" no pasan de una floja declaración de intenciones. Queda claro con el veto institucional de la 'U', que en este caso bien equivale a una poco velada amenaza de querella en caso de que se digan las cosas con nombre y apellido, que no sólo es aceptado sin cuestionamientos sino que provoca una distorsión en la que el obstáculo es "bien" aprovechado como una manera de hacer un producto más exportable. Es esa filosofía, por lo demás, la que también explica la anecdótica presencia de Iván Zamorano, jugador bien conocido en España y México (dos mercados a los que apunta PWI, la distribuidora de la película) en algunas escenas de la película.
"Igual lo del Indio y el León le da una lectura más entretenida. Como de un combate entre un cazador y su presa en la selva de cemento. Y el que sean azules y blancos lo convierte en una historia más universal, que puede ocurrir en cualquier lugar", explica el realizador. Queda claro: la realidad, en Azul y Blanco, no sólo se construye a partir del acercamiento metafórico y de una estilizada, aséptica postal costumbrista que una vez más privilegia los afanes globalizadores*, sino que por momentos se sirve derechamente, además, de elementos surrealistas -mágicos y oníricos- para buscar la causa/resolución del conflicto (Lautaro, el líder de Los Garra, es un descendiente de indígenas que tiene una suerte de sexto sentido ancestral, el que utilizará en su búsqueda de Paloma). Una opción que da cuenta de discutibles ambiciones narrativas o estéticas, pero también de la incapacidad de Araya de abordar un tema -la de las barras bravas- sin adentrarse en las verdaderas razones -sociales, económicas, políticas, culturales- que lo originan.
 |
| Lautaro (Ricardo Robledo)y Azul (Juan Pablo Sáez): pugna por amor y no tanto por fútbol |
Desde ese punto de vista, Azul y Blanco promete hablar de un fenómeno que enlaza con otro -el fútbol, esa pasión de multitudes-, aunque ambas premisas sólo se imponen como el forzado, caprichoso contexto de lo que sólo se revela como una simple lucha entre pandillas. Y ahí, probablemente, están las verdaderas coordenadas en las que Azul y Blanco habla de la chilenidad: a nivel de subtexto. La cinta refleja la fragilidad de una industria cinematográfica donde son los criterios mercantiles (en este caso, hacer todo por sacar adelante un proyecto con más de cuatro años de desarrollo) los que priman por sobre el punto de vista de un director que quiere hablar sobre un entorno que le es conocido (Araya hacía notas infiltrado en las grandes barras cuando trabajaba en un espacio deportivo de TV). Una transacción que hace eco de un país donde la transición post-dictadura ha impuesto la cultura del consenso, de prometer cosas que al final sólo se cumplen en el papel. Allí aflora la chilenidad de las medias tintas, del actuar en la medida de lo posible y de denunciar pero tratando de no incomodar a nadie. Como recordando que a medio camino entre el azul y el blanco se encuentra el amarillo.
*para entrar de lleno en el tema, revise en esta sección Avanzar sin Transar de Jorge Letelier (Mabuse Nº1)
Este artículo aún no tiene comentarios. Puedes ser el primero en comentar.