Historia
Más Historia
- Edición Nº 91 El cine de Dino Risi
- El mundo es redondo y el que no flota se va al fondo
- Edición Nº 88 El Phantom "chileno" de Murnau
- El regreso del hombre que olvidó a su madre
- Edición Nº 87 Mario Monicelli (1915-2010)
- A pesar de todo
- El film clásico de Bertolucci
- Volver al Novecento
- La saga de Fritz Lang
- Mabuse y la parábola del mal eterno

Un siglo de historia escrita La imagen impresa
A través de una creciente lista de títulos, distintos autores se han encargado de llevar al papel el fenómeno del cine en Chile. Catastros de películas, análisis de obras y textos históricos, entre otros, permiten leer sobre aquello que a veces ya no se puede ver.
Por Pamela Biénzobas
Uno de los grandes dramas del cine chileno es que casi todas las imágenes antiguas se han ido desvaneciendo del celuloide sin dejar huella. Sin embargo, no han caído totalmente en el olvido. Cuando las películas son escasas y la información se dispersa, los libros se han transformado en una de las fuentes más importantes para el estudio y la preservación de la memoria filmográfica local.
Más o menos difundidos, no son pocos los volúmenes que se han escrito sobre temas tales como la historia de nuestro cine, estudios sobre algún período o realizador en particular, testimonios y otros.
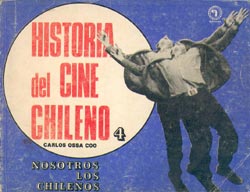 Pueden encontrarse, por ejemplo, útiles catastros de nuestra filmografía en tres títulos publicados fuera de los circuitos editoriales. Uno de los documentos más prácticos para conocer la casi perdida etapa anterior al cine sonoro es el libro Cine mudo chileno , autoeditado en 1994 por Eliana Jara Donoso, quien recoge de las fuentes históricas toda la información posible para reconstituir la actividad de la época silente.
Pueden encontrarse, por ejemplo, útiles catastros de nuestra filmografía en tres títulos publicados fuera de los circuitos editoriales. Uno de los documentos más prácticos para conocer la casi perdida etapa anterior al cine sonoro es el libro Cine mudo chileno , autoeditado en 1994 por Eliana Jara Donoso, quien recoge de las fuentes históricas toda la información posible para reconstituir la actividad de la época silente.
Ahí donde la investigadora termina es justamente el punto de partida de la completa filmografía que Julio López Navarro recopiló en Películas chilenas (Ediciones Pantalla Grande, Santiago, 1997) que cubre todos los largometrajes argumentales sonoros que se hayan hecho y exhibido en Chile, desde Norte y sur (Jorge Délano, 1934) hasta Historias de fútbol (Andrés Wood, 1997). Aunque cae en algunas imprecisiones, el autor cita y compara informaciones y críticas del momento del estreno agregando, cuando es posible, su propia apreciación de cada título.
No sólo práctico sino además casi de colección es el libro Filmografía del cine chileno , escrito por Ernesto Muñoz y Darío Burotto y editado en 1998 por el Museo de Arte Contemporáneo. Aparte de la información básica de las películas, el volumen incluye imágenes de éstas y un cuidado diseño.
Cien años en diez títulos
Junto con los catastros de películas, es posible encontrar textos históricos de distintos autores. Bajo el mismo título ilustrativo de Historia del cine chileno , tanto Mario Godoy Quezada en 1966 (Imprenta Arancibia) como Carlos Ossa Coo (Editorial Quimantú, colección Nosotros los chilenos ) en 1971 revisaron el quehacer fílmico local desde su comienzo hasta la época en que publicaron los respectivos libros.
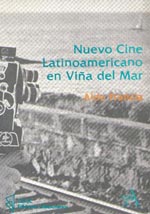 |
| de Aldo Francia |
A diferencia del de Godoy Quezada, escrito en forma convencional, el de Ossa Coo incluye bastantes adjetivaciones no siempre fundamentadas, evidenciando un fuerte sesgo personal en su apreciación de los hechos que relata.
El libro del cineasta iquiqueño Alberto Santana Grandezas y miserias del cine chileno (Chile Misión, Santiago, 1957), sin ser una investigación histórica sino un texto más bien anecdótico y testimonial, también resulta interesante para conocer un antiguo período de nuestro cine.
La historia posterior a esas publicaciones está abordada por la investigadora Jacqueline Mouesca en dos obras: Plano secuencia de la memoria de Chile. Veinticinco años de cine chileno (1960-1985) (Ediciones Del Litoral, Madrid-Santiago, 1988) y Cine chileno. Veinte años (1970-1990) , publicado en 1992 por el Ministerio de Educación.
Ascanio Cavallo, Pablo Douzet y Cecilia Rodríguez analizaron el siguiente período en la investigación Huérfanos y perdidos, El cine chileno de la transición 1990-1999 , (Grijalbo-Mondadori, 1999). También con un afán más analítico que historiográfico, Francesco Bolzoni estudió la actividad de comienzos de los setenta en El cine de Allende (Fernando Torres Editor, 1974).
Una mirada más personal y directa del período es la que plasmó el desaparecido Aldo Francia, en Nuevo cine latinoamericano en Viña del Mar (Artecien y CESOC Ediciones, Santiago, 1990), un libro testimonial no sobre su experiencia como realizador sino como gestor del histórico encuentro.
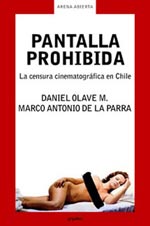
A fines de la década del setenta, Alicia Vega, Ignacio Agüero, Carlos Besa, Gerardo Cáceres, Cristián Lorca y Roberto Roth se abocaron a un interesante estudio del cine chileno desde el punto de vista de la evolución del lenguaje fílmico. En su libro Re-visión del cine chileno (Céneca, Santiago, 1979), el grupo entregó completos y extensos análisis de siete largometrajes argumentales y siete documentales de distintas épocas.
De todos, el libro que abarca un período más extenso del cine chileno, pero que no se limita sólo a la producción nacional, es Cine y memoria del siglo XX (Lom Ediciones, Santiago, 1998), escrito por Mouesca junto al historiador Carlos Orellana. En lugar de un análisis en profundidad, se trata de un recuento comparativo, año por año, de los principales acontecimientos tanto de la actividad fílmica como de los hechos históricos en Chile y el mundo.
El cine como fenómeno
Asimismo, otras publicaciones nacionales han ampliado sus márgenes de estudio, incluyendo tanto cine chileno como extranjero. Es el caso de los diccionarios generales ¿Qué es el cine? , de Ernesto Muñoz (Editorial Universitaria, Santiago, 1999) y Erase una vez el cine , de Mouesca (Lom Ediciones, Santiago, 2001). En un espíritu similar, ambos mezclan términos técnicos con nombres y títulos de la historia del cine mundial y nacional. El resultado, en uno y otro libro, es una selección algo azarosa, sin un criterio claro, adecuada como referencia básica y superficial para aficionados.
Otros textos tampoco se limitan al cine local, ya que no tratan de la producción chilena sino de aspectos específicos de la situación del cine como fenómeno en el país. Por ejemplo, en El cine en Chile, Crónica en tres tiempos (Editorial Planeta/ Universidad Andrés Bello, Santiago, 1997), Jacqueline Mouesca abordó el fenómeno a través de tres subtemas: la llegada del sonoro al país, y cómo el cine chileno se adaptó a las nuevas técnicas; la historia de la revista especializada Ecran, y una revisión de la crítica de cine hasta 1973.
Por otro lado, la censura ha sido el tema de dos textos recientes. El 2001 se editó en Santiago Censura cinematográfica, Tijeras en 35 mm. Se trata de la transcripción del seminario Censura Cinematográfica organizado por el Colegio de Periodistas, la Universidad Diego Portales y la empresa VTR, con ponencias de Gonzalo Vial Correa, Ascanio Cavallo, Jorge Navarrete, Ignacio Walker y otros.
Ese mismo año apareció Pantalla prohibida, La censura cinematográfica en Chile (Grijalbo, Santiago, 2001). En una edición oportuna pero descuidada, publicada rápidamente para coincidir con los debates públicos al respecto, el libro reúne textos informativos de Daniel Olave con reflexiones sociológicas de Marco Antonio de la Parra.
Olave ya tenía a su haber una ocurrente investigación sobre un tema anecdótico y muy específico: los cruces de nuestro país con el cine mundial, a través de viajes de estrellas extranjeras a Chile y viceversa, menciones en películas, etc.: Chile v/s Hollywood, Breve historia de una curiosa relación (Grijalbo, Santiago, 1997).
Con nombre propio
Mientras en el extranjero es perfectamente normal encontrar la publicación de guiones y de estudios sobre una película en particular, aún no se ha adoptado la costumbre en Chile. Sin embargo, hace más de treinta años el clásico El chacal de Nahueltoro (Miguel Littin, 1969) fue llevado a papel. La publicación (de Ediciones Nueva Universidad de Editorial Zigzag y Universidad Católica de Chile, Santiago, 1970) incluyó, además del guión, conversaciones de Cristián Santa María, de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la UC, con actores y técnicos de la película.
Por su parte, algunos de los cineastas más internacionales han sido el tema de textos europeos, como los libros Patricio Guzmán , de Jorge Ruffinelli (Cátedra - Filmoteca Española, Madrid) y Raoul Ruiz , de Christine Buci-Glucksmann y Fabrice Revault (Dis Voir, París). Para tener una mirada más personal sobre su obra, está también el libro Poética del cine (Editorial Sudamericana, Santiago, 2000), donde el propio Ruiz plasmó sus ideas y divagaciones creativas.
En todo caso, no sólo los más grandes pueden ser sujetos de estudios y publicaciones. También el director de Gringuito (1998) y Te amo (Made in Chile) (2001) inspiró un libro: Cine a la chilena: Las peripecias de Sergio Castilla (Ril Editores, Santiago, 2001), escrito por Verónica Cortínez.
Publicado el 2002
Este artículo aún no tiene comentarios. Puedes ser el primero en comentar.